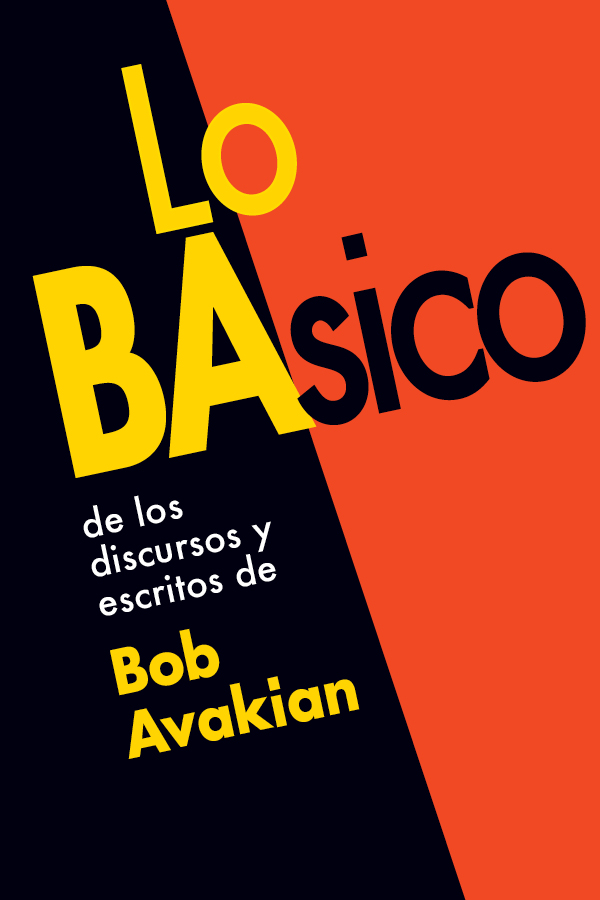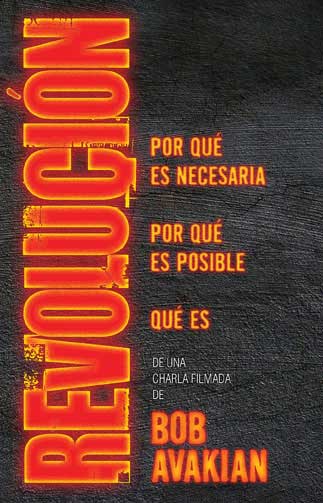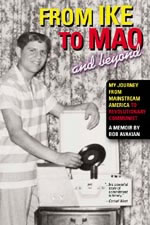Issue and Date
Revolución #74, 24 de diciembre de 2006
Tan americano como ir de compras y torturar: Teatro ambulante durante el Día Internacional de los Derechos Humanos
Sunsara Taylor
|
El siguiente informe, sobre una protesta contra la tortura que ocurrió en Nueva York el 10 de diciembre, es del portal de la organización El Mundo no Puede Esperar—Fuera Bush y su Gobierno. La protesta fue una respuesta a su llamado para el 10 y 11 de diciembre: “Pronúnciate contra la tortura y ponte overoles naranja”, que dice: “Ponte por un día la ropa que los presos de Guantánamo deben ponerse todos los días… manifiéstate contra la tortura que lleva a cabo nuestro gobierno en nuestro nombre, una realidad que debemos confrontar todos los días”. Para más informes sobre otras protestas del 10 y 11 de diciembre, visita el portal worldcantwait.org.
El domingo 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, fue un día soleado; los turistas y los compradores hacían cola como de costumbre en estas fechas. Cientos de personas por la calle Broadway y alrededor de la esquina esperaban su oportunidad de ver las famosas vitrinas navideñas de la tienda Macy’s. Música grabada saludaba a la multitud que pasaba con niños en los hombros, bolsas de compras en la mano, dinero para gastar y el cuello estirado para alcanzar a dar un vistazo a los regalos y al árbol de navidad.
Inevitablemente, sin querer, los ojos de los compradores se volteaban de las ventanas hacia nosotros. En la acera de enfrente, 12 personas estábamos agachadas con capuchas negras y con overoles naranja brillante: el uniforme de marca registrada de Guantánamo. Teníamos las manos agarradas a la espalda, como si estuviéramos esposados. Sin que se dieran cuenta, por las capuchas que nos ocultaban la cara, nosotros mirábamos sus expresiones.
La cara de una joven blanca hacía una mueca al agarrar el brazo de su novio: “Wow”, exclamó y luego: “Esto es intenso”. Un grupo de amigos migrantes dejó de conversar; su conversación perdió importancia. Los niños miran hacia arriba, buscando una explicación de sus padres. ¿Pero cómo explicarle a un niño la imagen viva de angustia sin fin y de tortura que se lleva a cabo en nuestro nombre?
Se hace así: “No importa, querida. No les gusta nuestro presidente”.
O así: “Están mostrando algo que no debería pasar. Está bien lo que hacen”.
O así, cantado en voz alta por una joven negra que empujaba una carreola para que todos oyeran: “¡Así es! ¡¡Tenemos que sacar a ese pinche Bush!!”.
Pero no importa cómo se lo explicaran, los niños seguían mirando, aunque sus padres los tiraban del brazo.
Ellos no eran los únicos. Muchos se quedaron mirando de un lado al otro de la calle: las vitrinas con ese brillo, altares al consumismo y el espíritu navideño, y a nosotros debajo de las capuchas, réplicas vivas de los espíritus humanos devorados por la inacción y la conformidad de los estadounidenses.
George Bush nos dice a todos: “Nos odian por las libertades que tenemos”. A todos nos dijeron que fuéramos de compras, para que no “ganen los terroristas”. Recordé eso cuando la semana pasada escuchaba la historia espantosa de Khaled El-Masri en el programa “Democracy Now”, que provocó la idea de traer las capuchas anónimas de víctimas de tortura al corazón de compras de Nueva York, la cuna de la película Miracle on 34th Street (Milagro en la calle 34).
El-Masri, un ciudadano alemán, fue secuestrado y torturado por el gobierno estadounidense en una mazmorra secreta de la CIA. Lo golpearon, lo patearon y lo alimentaron a la fuerza durante meses, mientras le contaban del tratamiento que recibían otros detenidos: colgados del techo durante días en frío extremo, ahogamiento simulado, fractura de piernas y brazos, dientes rotos. Él no tuvo audiencia, derecho a los tribunales, y aun ahora que está libre no le han dado ninguna explicación de por qué lo detuvieron.
A juzgar por las caras que se transformaban delante de nosotros (de celebremos las navidades a una mirada de confusión y seria perturbación), puede que muchos hayan aprendido a borrar eso de la mente, pero no es todavía algo con lo que estén a gusto.
Pero, como dice la convocatoria de El Mundo no Puede Esperar: “Si no nos oponemos y movilizamos para parar esto, nos obligarán a aceptarlo”.
Otros han aprendido a aceptar y a celebrar la barbaridad de la tortura. Esos eran los que gritaban: “¡Si odian este país, se lo merecen!”, o “¡¡Vamos a estar allá cuatro años más!!”.
Sería agradable decir que son apenas los aullidos de unos tontos intolerables, pero ese es el espíritu y el nivel de conversación que se ha apoderado de gran parte de las emisoras y las salas del poder. Fue el vicepresidente quien dijo que la tortura conocida como “el submarino” (simulacro de ahogo) es simplemente un “remojo” y algo “obvio” que hacer. Fue en público que John Yoo, el arquitecto del programa de tortura de Bush, dijo que el presidente tenía el derecho a torturar “aunque eso incluya aplastar los testículos del hijo de la persona torturada”. Y fue el comandante en jefe quien, al abogar por la Ley de Comisiones Militares, que desatiende las Convenios de Ginebra, preguntó con incredulidad: “¿Qué quiere decir eso de ‘atentados contra la dignidad humana’?”.
Pero la hostilidad de los hombres que nos maldijeron hizo que muchos voltearan a vernos y sacudió a otros de su indiferencia. Sacaron cámaras de teléfono móvil y de bolsillo. Los labios formaban lo que nuestras pancartas decían: “Fuera el gobierno de Bush”.
A mi derecha, una voz perforó el alboroto de tráfico, teléfonos móviles y bromas. ¡Un joven del Medio Oriente agita los brazos y clama: “Odio a este presidente! ¡Odio lo que hace! ¡Miren esto! ¡Miren lo qué está haciendo!”. Sus dos amigos lo miraban con asombro por la profundidad de su emoción. Uno era latino y el otro blanco. Al verlo, se empezó a formar un grupo más grande. Empezaron a tomar los volantes que distribuíamos y empezaron conversaciones a susurros entre familias y amigos.
Yo no estaba sorprendida por la profundidad de sus emociones, pero sí me impresionó su valentía. Nada podría impedirle al gobierno detenerlo. Considérese el caso de Dilawar, de 22 años de edad, considerado inocente por la mayoría del personal militar estadounidense que lo detuvo cuando conducía su taxi frente de una base en Bagram, Afganistán. Pesaba apenas 122 libras, pero lo encadenaron al techo. Los guardias se turnaron a golpearle las piernas más de 100 veces con tal fuerza que ya no se doblaban. Se reían porque cada vez que lo golpeaban él gritaba “Alá”. A los cuatro días, todavía encadenado al techo, murió. Su autopsia describió que el trauma era comparable a ser atropellado por un autobús.
Las rodillas y espaldas nos comenzaron a doler por estar agachados, y la gente seguía pasando. Nos miraban y se veía también intensidad en los rostros de los que no se paran. No teníamos ninguna duda de que durante la cena y el café, a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos, habíamos provocado una conversación que se llevarían los turistas y se repetiría cada vez que abrieran el periódico para leer otro informe, ver a otro detenido en grilletes, oír otra justificación de la necesidad de torturar.
De alguna parte oí el nombre de José Padilla, el ciudadano estadounidense detenido por tres años sin imputarle cargos, pero considerado “combatiente enemigo”. En unas escenas que se acaban de publicar lo vimos con grilletes y cadenas, con anteojeras y orejeras para que no tuviera contacto humano al llevarlo al dentista. Esa tortura es tan premeditada y punitiva que seguro hubiera impresionado a Heinrich Himmler. Nuestra presencia hacía más real estos horrores para los que nos veían.
Cuando estábamos a punto de irnos ese día, una señora vestida de rosado y blanco se acercó a mí. El pelo lo tenía arreglado como esas amas de casa que van a la iglesia, llevan los hijos a los partidos de fútbol, pasan el tiempo haciendo compras en los centros comerciales; así de común y corriente. Me tomó del brazo y fijó la mirada donde sospechaba que estaban mis ojos y me dijo: “Soy de Houston y me siento muy orgullosa de usted. Gracias. Gracias. Gracias por esto”.
Al igual que las Dixie Chicks, sentía vergüenza de que Bush sea de su estado. Cargaba un montón de bolsas de Macy’s, sus hijos todavía esperaban regalos debajo del árbol, pero estaba conmovida al escucharnos decir que ni la tortura ni las guerras injustas terminarán hasta que saquemos al gobierno responsable de eso. Nos dio su correo eléctrico y número de teléfono. Otra vez me tomó del brazo y me dijo: “No quiero decirles a mis hijos que permití todo esto”.
Al continuar la tortura, el silencio es complicidad. No se trata solo de cambiar el gobierno, sino de cambiar a la gente que no le gusta lo que está pasando pero que está aprendiendo a aceptarlo. Todavía hay tiempo para hacerles recapacitar, pero no queda mucho tiempo. Nos toca hacerlo a nosotros, los que todavía podemos hacer compras y hablar, ponernos capuchas y hacer cosas así, los que podemos retar a otros a que despierten para que junto a millones más paremos todo esto en seco.
Como escribió Ariel Dorfman en un artículo que publicó el Washington Post cuando se aprobó la Ley de Comisiones Militares y se legalizó la tortura en este país: “¿No puede este país [Estados Unidos], el más poderoso del mundo, comprender que cuando se permite que sus agentes torturen a un ser indefenso, no solo se corrompen la víctima y el victimario, sino que la sociedad entera, todos lo que insisten en que no es para tanto, todos los que no quieren admitir lo que se está haciendo para que ellos duerman tranquilamente de noche, todos los ciudadanos que no salieron a la calle para protestar y pedir que renunciara toda autoridad que sugiera, que siquiera susurre, que la tortura es inevitable, una noche oscura a la que tenemos que entrar si queremos sobrevivir en estos tiempos peligrosos?”.
Si le gusta este artículo, suscríbase, done y contribuya regularmente al periódico Revolución.