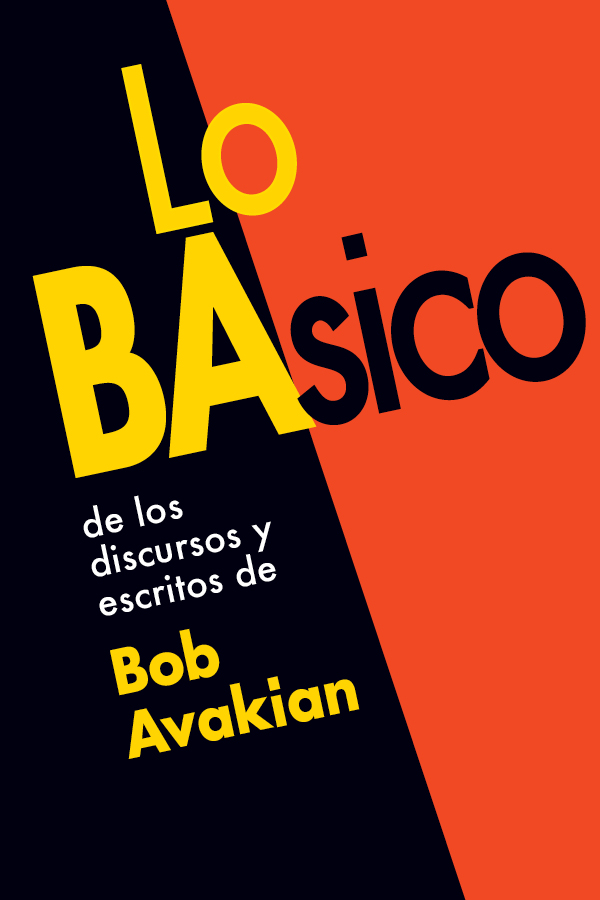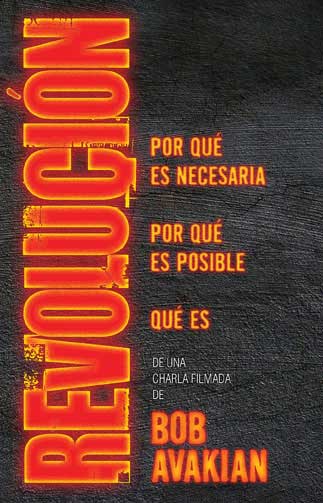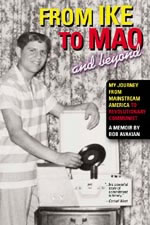Issue and Date
Revolución #93, 24 de junio de 2007
Reseña de libro
Ausente sin permiso de Irak: "Yo ya no puedo hacer estas cosas"
The Deserter’s Tale: The Story of an Ordinary Soldier Who Walked
Away From the War in Iraq
(“La historia del desertor: La historia de un soldado común
y corriente que abandonó la guerra de Irak”)
Joshua Key, contado a Lawrence Hill
Atlantic Monthly Press
237 páginas (inglés)
$23.00
|
“Nunca pensé que iba a perder a mi país y nunca me imaginé que mi país me perdería a mí”, dice Joshua Key en el prólogo de The Deserter’s Tale (“La historia del desertor”). “Me criaron como un estadounidense patriótico; me enseñaron a respetar el gobierno y a creerle al presidente. Hace solo diez años estaba jugando fútbol americano en la prepa, vivía en una casa móvil con mi madre y mi padrastro, trabajaba en Kentucky Fried Chicken y tenía esperanzas de algún día criar una familia en el único pueblo que conocía: Guthrie, Oklahoma, de una población de diez mil personas. En ese entonces me hubiera reído a carcajadas si alguien me hubiera dicho que iba a ser un delincuente buscado, un fugitivo en mi propio país, y que mi esposa y mis hijos huirían como refugiados a otro país”.
En The Deserter’s Tale, Key relata cómo se incorporó a las fuerzas armadas, los siete meses que pasó en Irak, y cómo y por qué decidió desobedecer órdenes de volver a Irak. Describe la vida con su familia en la clandestinidad, con el temor constante de que lo capturaran y lo acusaran de deserción, penada (según le dijo el ejército) con fusilamiento.
Duele leer las historias de matanzas en este libro, pero es un relato, en el lenguaje sencillo pero impactante de Key, que los que viven en este país deben oír. Al mismo tiempo es un cuento de valentía y conciencia, de cómo Key lo arriesgó todo porque no pudo, como persona de conciencia, seguir cometiendo crímenes.
Impacta ver cómo asume su propia responsabilidad moral por las atrocidades. Es de esperar que los que lean esta conmovedora historia se pregunten: ¿hasta qué grado son cómplices también de esos crímenes los que hacen la vista gorda o no hacen nada para pararlos?
Key pasó su niñez en la pobreza en un pueblito en Oklahoma. Su madre, una mesera de un comedor para camioneros, tuvo una serie de matrimonios fracasados con alcohólicos que la maltrataban. Sobre su padrastro, Key escribe: “Reconozco un solo bien que hizo. Maltrataba tan feo a mi mamá que aprendí por las malas lo que no debía hacer”.
Al salir de la prepa, se casó. Con dos hijos y otro en camino, navegaba para subsistir. Cada vez más endeudado y enfadado de tanto comer las pizzas sobrantes de su trabajo de entrega, el ejército le pareció la mejor opción. Escribe: “No tenía dinero. Soñaba con aprender a ser soldador y me hacía falta arreglarme los dientes y que me operaran un cálculo del riñón. Inscribirme al ejército --como daban a entender los afiches— me solucionaría todo… Para gente como nosotros, que con cada día nos hundimos más en la pobreza, los afiches nos hacían imaginarnos que estar en las fuerzas armadas sería como ganar la lotería”. (p. 36)
Un reclutador le echó mentiras: le prometió que no lo mandarían a zonas de combate, que no lo separarían de la familia, que lo pondrían a construir puentes en Estados Unidos.
Describe que en el entrenamiento básico les inculcan que los musulmanes son el enemigo. Les dijeron que los musulmanes eran culpables de los ataques del 11 de septiembre, que los iraquíes no son civiles, ni siquiera son seres humanos.
“Un día nos pararon a los 300 reclutas en el campo de bayoneta, cada uno frente a un hombre de paja de tamaño natural, que teníamos que imaginar que era un musulmán”, escribe sobre un día de su entrenamiento. “Al mismo tiempo que apuñalábamos a los hombres de paja, uno de los comandantes gritaba en el micrófono desde el podio: ‘¡A matar! ¡A matar! ¡A matar! ¡A matar a los ‘niggers’ del desierto!’. También a nosotros nos hicieron gritar ‘A matar a los ‘niggers’ del desierto’ a nuestras víctimas imaginarias mientras las apuñalábamos en la cabeza y el corazón, y luego las degollábamos. Mientras apuñalábamos, los sargentos pasaban en medio para ver que todos gritábamos. Al parecer, la lección no sería del todo efectiva a menos que gritáramos las palabras de odio cuando mutilábamos a nuestros enemigos”. (p. 49)
La mayoría del libro relata lo que pasó durante los siete meses que Key estuvo en Irak. Al llegar a Ramadi al comienzo de la guerra, su escuadrón hacía redadas en casas donde supuestamente escondían a terroristas. Golpeaban brutalmente a todo hombre de más de 5 pies de altura (metro y medio) que encontraran y luego los detenían. A los niños dormidos los sacaban de las camas con metralleta. Registraban las casas de arriba abajo y los soldados se sentían muy libres de llevarse el dinero u otras cosas de valor. Key calcula que participó en más de 200 redadas.
Dice que no encontraron a ningún terrorista: “Los comandantes no nos mandaban a hacer redadas en miles de casas de civiles porque creían que pescaríamos a terroristas o armas de destrucción masiva. Creo que lo hacían para castigar e intimidar a los iraquíes”. (pp. 214-215)
El momento decisivo para Key fue cuando mandaron su escuadrón a reforzar a otro escuadrón que supuestamente estaba metido en un tiroteo con unos iraquíes. Cuando llegó, vio que habían matado a cuatro civiles desarmados con tantos disparos que las cabezas se habían separado de los cuerpos. Unos soldados de la otra unidad pateaban las cabezas decapitadas en un juego de fútbol.
“Yo no sabía mucho de las Convenciones de Ginebra, pero de una cosa no cabía duda: lo que presencié no era correcto”, escribe. “Éramos soldados del ejército de Estados Unidos. En Irak, se suponía que estábamos eliminando el terrorismo, trayendo la democracia y actuando como una fuerza de bien en el mundo. En cambio nos habíamos convertido en monstruos… Si alguien me hubiera contado de los cuerpos decapitados cuando estaba en Oklahoma, me hubiera costado trabajo creerlo… No hubiera querido aceptar que los soldados estadounidenses se portarían de esa manera en el extranjero. Pero ya no estaba en Oklahoma y no podía negar lo que vi. Durante todo el resto de mi tiempo en Irak, no pude olvidarme de la escena de los cuerpos decapitados y las cabezas que los soldados pateaban. A veces, en sueños, las cabezas sin cuerpo me acusaban. Me decían lo que poco a poco yo iba reconociendo: que las fuerzas armadas habían traicionado los valores de mi país. Nos habíamos convertido en una fuerza del mal, y no pude escaparme de la realidad de que yo era parte de la máquina”. (pp. 109-110)
Presenció muchas otras atrocidades durante sus meses en Irak. Mataron a una niña de siete años que pepenaba sobras de comida cerca de una base estadounidense. A un carro iraquí que se acercó un poco a un convoy estadounidense, le prendieron fuego y luego lo aplastó un tanque. En Faluya unos soldados que disparaban a la menor provocación mataron a balazos a siete civiles por nada. A una muchachita de 13 años la entregaron a los policías iraquíes para que la violaran. Relata de una redada que, según les dijeron, era una misión para pescar a un terrorista de alto rango. Cuando llegaron e hicieron una revisión de toda la casa, no encontraron nada de armas, solo mujeres. Les ordenaron vigilar las puertas mientras unos oficiales pasaron una hora adentro. Durante ese tiempo oyeron a las mujeres gritar. Después los oficiales les mandaron largarse. Todo eso lo presenció encima de las golpizas, el maltrato y el robo que los soldados estadounidenses cometían a diario.
Cuando le dieron licencia de dos semanas para volver a casa, decidió desertar. Escribe: “Yo sé que muchos estadounidenses ya tienen su idea fija de gente como yo. Piensan que somos cobardes. No los culpo: yo también tenía una idea fija sobre los desertores de guerra, mucho antes de poner pie en Irak. Pero no soy cobarde: lo más fácil hubiera sido seguir haciendo lo que me mandaban hacer. Pero muy poco a poco, durante las largas noches, mientras los jets hacían carreras en lo alto, las bengalas brillaban y las casas caían, se me despertó la conciencia. Ese hombre no soy yo, me dije. Yo ya no puedo hacer estas cosas”.
No pudo localizar un grupo que respaldara a soldados en su situación. Durante un año, vivió en la clandestinidad, dormía en carros o moteles pobres, hasta que se puso en contacto con un grupo en Toronto que se llama Wars Resisters Campaign, que lo ayudó a cruzar la frontera canadiense y le consiguió vivienda y respaldo. Cuando termina el libro, aún no sabe si Canadá le permitirá quedarse: rechazaron su solicitud de asilo en noviembre y está apelando.
Key no es el único soldado que ha desafiado las fuerzas armadas y el gobierno y abandonado la guerra de Irak. Jeffry House, un abogado que defiende a muchos exsoldados que ahora están en Canadá, informa que aproximadamente 40 han solicitado asilo y que unos 150 más huyeron a Canadá pero no han pedido asilo. Un artículo del Denver Post cita informes del ejército de que 3,101 miembros del ejército desertaron de octubre de 2005 a octubre de 2006, y por lo menos 2,400 de otras ramas de las fuerzas armadas desertaron de octubre de 2004 a octubre 2005. ( Denver Post, 15 de abril de 2007)
En el epílogo, Key habla de la moral y la responsabilidad de los soldados que cometen semejantes crímenes. No los disculpa. “Si uno ha golpeado o matado a una persona inocente, y si le queda en el corazón una pizca de conciencia, no podrá esquivar la angustia diciendo que solo cumplía órdenes… Me avergüenzo de lo que hice en Irak, y de los sufrimientos y las muertes a manos nuestras. El hecho de que solo cumplía órdenes no atenúa mi inquietud ni me quita las pesadillas”. (p. 213)
Al final, dice que está absolutamente seguro de que hizo lo correcto al no volver a Irak y que, como lo expresa, “en cuanto a pedir disculpas, tengo un deber y solamente uno: pido disculpas al pueblo de Irak”.
Si le gusta este artículo, suscríbase, done y contribuya regularmente al periódico Revolución.